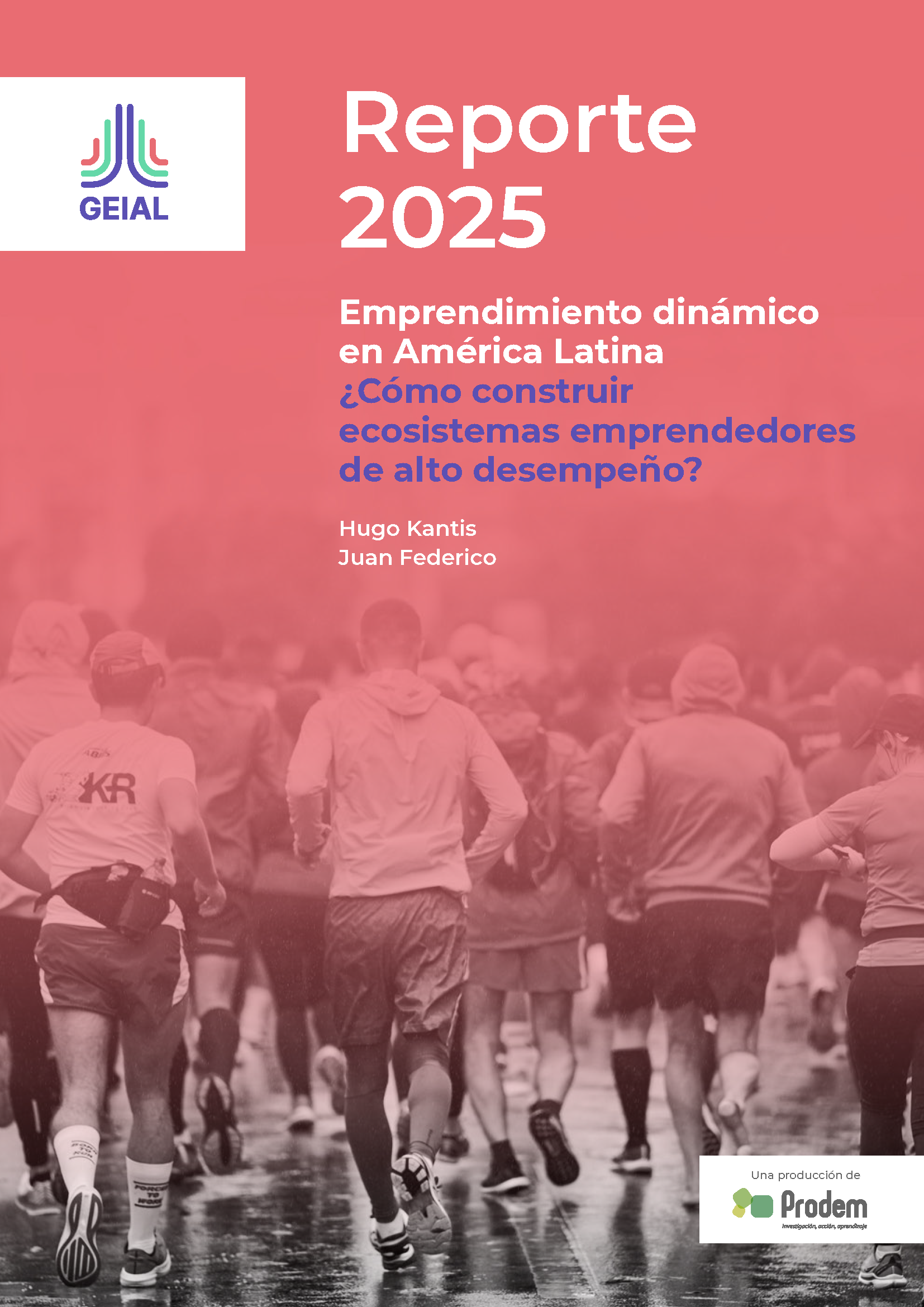Una conversación para pensar en grande que invita a comparar estrategias, desafíos y aprendizajes entre ecosistemas latinoamericanos. La dinámica pone el foco en cómo cada uno se prepara para competir en ligas más exigentes sin perder su identidad.
En el segundo Café entre Ecosistemas de GEIAL 2025, representantes de Medellín, Monterrey, Quito, Río Cuarto y La Serena-Coquimbo compartieron miradas sobre cómo están organizando sus alineaciones para desarrollar sus ecosistemas de emprendimiento e innovación, apoyados en una metáfora futbolística que ayudó a mirar con distancia los desafíos cotidianos.
El ecosistema como un equipo en formación
La consigna fue simple pero potente: imaginar su propio ecosistema como un equipo de fútbol. ¿Están los 11 jugadores en la cancha? ¿Hay posiciones sin cubrir o sobrepobladas? ¿Qué tipo de juego busca cada ciudad?
Desde Monterrey, el TEC reconoció que definir el estilo de juego es tan importante como entrenar a los jugadores. En una ciudad industrial por excelencia, el desafío pasa por reconvertir a sus actores económicos hacia una cultura de emprendimiento e innovación. Para José Manuel Aguirre, esa transición implica mover estructuras muy consolidadas y acostumbradas al éxito, mientras que Miguel Rodríguez observó que nuevos actores, con experiencia internacional, están “trayendo otras formas de jugar” y ayudando a acelerar ese cambio de mentalidad.
En Medellín, el equipo de Ruta N vive una etapa de madurez institucional. Carolina Salazar describió cómo el paso de la ciudad a distrito de ciencia, tecnología e innovación obliga a redefinir el rol de cada institución dentro del ecosistema: “Crecer cuesta —dijo—, y a veces el cuerpo técnico y los jugadores no están totalmente alineados, pero aprendimos que nos va mejor cuando sumamos que cuando restamos”. Su colega, Andrés Calle completó la idea señalando que la ciudad está “subiendo de liga”: pasar de torneos locales a competencias regionales y globales exige nuevos estándares y una visión compartida de largo plazo.
La experiencia de Quito, representada por Verónica Juna de Conquito, mostró cómo un ecosistema puede fortalecerse aun en contextos institucionales complejos. El trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y la academia permitió definir con claridad “la copa que se quiere jugar”. La medición de GEIAL fue clave para identificar brechas y orientar recursos, aunque las tensiones entre lo local y lo nacional siguen condicionando el ritmo del juego.
En Río Cuarto, el municipio de esa ciudad junto a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender viene consolidando una agenda de emprendimiento e innovación en torno al agro y la industria alimentaria. Augusto Romeo comparó su ecosistema con la selección argentina campeona de 2022: talento hay de sobra, pero aún falta coordinación para convertirlo en resultados. El desafío de la cohesión, compartido por varios de los presentes, apareció como un denominador común en las ciudades intermedias de la red.
Por su parte, Danko Ravlic, desde la Universidad de La Serena, ofreció una mirada lúcida sobre la realidad de los territorios más pequeños. Reconoció que su región “juega en tercera división”, no por falta de entusiasmo sino por la ausencia de una visión de conjunto y de un liderazgo claro. Sin embargo, subrayó algo que resonó en todos: “disfrutamos el juego”. Esa actitud, más que los recursos o la escala, es la que mantiene vivo el impulso de los ecosistemas emergentes.
Aprendizajes compartidos: realismo, propósito y colaboración
El segundo tramo del Café permitió ir más allá con la metáfora futbolística. Cuando los participantes empezaron a hablar de “qué significa ganar” o “qué liga están jugando”, emergieron reflexiones más profundas sobre la madurez de los ecosistemas, la necesidad de propósito y las condiciones reales que enfrentan para sostener sus avances.
Una de las coincidencias más fuertes fue que la articulación es el verdadero desafío estructural de América Latina. Varios de los participantes reconocieron que, incluso con programas, recursos y actores activos, todavía cuesta consolidar una visión común. “A veces el entrenador no está claro, y los dueños del equipo no siempre saben hacia dónde vamos”, dijo Danko Ravlic, aludiendo a la falta de liderazgo en los territorios y a la necesidad de definir quién orquesta la gobernanza. Esa observación resonó especialmente en las ciudades intermedias, donde el esfuerzo cotidiano convive con la fragilidad institucional.
El realismo también se instaló como un aprendizaje compartido. Desde Monterrey, José Manuel Aguirre advirtió sobre los riesgos de la autocomplacencia: los ecosistemas no pueden evaluarse solo por los casos de éxito, sino por su capacidad de sostener procesos. “No podemos pretender jugar la Champions League cuando recién estamos aprendiendo a coordinar un equipo que no haga un papelón”, dijo subrayando la importancia de ajustar expectativas.
Por su parte, Danko Ravlic llevó esa idea al terreno estructural: recordó que – en promedio – la mayoría de las empresas latinoamericanas siguen siendo micro. Desde esa realidad, señaló, no se puede diseñar el ecosistema pensando solo en startups tecnológicas. “Tener incubadoras de alto nivel cuando la base empresarial es todavía de subsistencia explica por qué muchas cosas no terminan ocurriendo”, concluyó.
Carolina Salazar, en tanto, propuso una mirada sobre la madurez institucional: Medellín está repensando el rol de Ruta N en un ecosistema que ya no está en su infancia. “Nos hicimos una pregunta clave: ¿qué es ganar para una agencia de innovación? No es crecer en indicadores, sino cerrar brechas, articular y darle foco a la oferta para que nada se disperse”. Su reflexión resumió una tensión recurrente en varios territorios: cómo evolucionar sin perder claridad de propósito.
Verónica Juna, desde Quito, retomó el valor de los instrumentos de medición para dar dirección. Explicó cómo los resultados de GEIAL se convirtieron en una brújula para priorizar y coordinar actores. “Nos ayudó a dejar de hacer cosas aisladas y a decidir a dónde van los pocos recursos que tenemos”, señaló. Esa lógica de estrategia compartida con pies en la tierra fue destacada como uno de los avances más significativos.
En conjunto, los ecosistemas coincidieron en que el progreso no se mide solo por la cantidad de programas o startups, sino por la calidad de los vínculos y la capacidad de aprender colectivamente. Avanzar implica reconocer límites, evitar modas pasajeras y diseñar políticas acordes al tamaño real de la estructura productiva.

El encuentro terminó con una sensación compartida: más allá de las ligas en las que cada ciudad juega, todos forman parte del mismo campeonato.
El aprendizaje mutuo, la confianza y la voluntad de construir inteligencia colectiva siguen siendo las claves de la red GEIAL.
En palabras de Carolina Salazar, “esto también es ganar: tener espacios que nos nutren, donde compartimos estrategias, dudas y desafíos para que América Latina juegue en las grandes ligas del emprendimiento y la innovación”.
Para acceder al video completo ingresa pulsando el botón